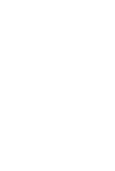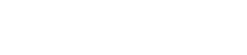Las medidas adoptadas (por España y por otros estados) para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 tienen, por el momento, un impacto directo limitado sobre las relaciones contractuales jurídico-privadas, que, en principio, se mantienen en vigor. Las mismas, sin embargo, tienen o pueden tener un notable impacto indirecto.
Así, es probable que el actual entorno de mercado (con caída o estancamiento de la demanda energética y reducción de los precios del petróleo, del gas o de los derechos de emisión en los próximos meses) afecte a la mayor parte de los proyectos sin subsidios y suspenda o alargue la negociación y firma de los acuerdos de compra de energía (PPAs) y de compraventa de proyectos. Los proyectos con PPA o SPA firmado también podrían encontrar problemas, especialmente aquellos que deben ser finalizados en 2020. La anunciada caída de la demanda en Europa, los EE.UU. y la India conllevará un coste a largo plazo mayor que los problemas de suministro de equipos causados por la pandemia, pues la fabricación ya se está reiniciando en China y las dificultades causadas en la cadena de suministro por los problemas de logística y la falta de mano de obra es previsible que se vayan superando en los próximos meses.
Las medidas adoptadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma inciden sobre los contratos de construcción de los proyectos, y, en la medida en que perduren en el tiempo, pueden impactar sobre otros contratos de larga duración como los contratos de prestación de servicios de desarrollo o codesarrollo de proyectos (DSA), los contratos de operación y mantenimiento (O&M) e incluso los contratos que garantizan la disponibilidad de los terrenos (contratos de arrendamiento o derecho de superficie).
a) Requisitos bajo la ley española para la calificación de la pandemia provocada por el Covid-19 como un evento de fuerza mayor y sus efectos.
El Código Civil español establece que, excepto en los casos expresamente previstos en la ley o en el contrato, nadie está obligado a responder en caso de fuerza mayor, es decir, por razón de “sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables” (artículo 1105). También dice que “quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora” (artículo 1182), y que “quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible” (artículo 1188). En cambio, nuestra jurisprudencia viene sosteniendo que la fuerza mayor no afecta a las obligaciones genéricas como las pecuniarias, admitiendo todo lo más el incumplimiento temporal o retraso.
Según nuestra jurisprudencia, para que se aplique la exención de responsabilidad contractual por fuerza mayor se requiere que el suceso sea ajeno a la voluntad de las partes, irresistible, imprevisible o inevitable, que haga imposible el cumplimiento de la obligación (debiendo existir en todo caso una relación entre el suceso y el resultado), esto es, ha de tratarse de una fuerza superior a todo control, y que excluya toda intervención de culpa de los interesados.
Las epidemias han sido consideradas tradicionalmente por nuestra jurisprudencia como un supuesto de fuerza mayor (así, se ha excluido la responsabilidad contractual como consecuencia de los brotes epidémicos asociados a la gripe H1N1 o al virus del SARS, en particular con ocasión de las cancelaciones de vuelo o la frustración de los planes vacacionales, si bien debe tenerse en cuenta que se trataba de obligaciones de cumplimiento inmediato y que se decretaron medidas administrativas que imposibilitaban el cumplimiento de la obligación como el establecimiento de cordones sanitarios, cierres de aeropuertos, clausuras de zonas de destino).
En ese sentido, cabe interpretar la existencia de fuerza mayor cuando se adoptan medidas administrativas de carácter vinculante y ejecutivo que imposibilitan el cumplimiento de la obligación contractual.
Aunque el Gobierno no ha suspendido los plazos contractuales, ha adoptado diversas medidas limitativas de la libre circulación de personas o del libre ejercicio de las actividades económicas que condicionan la ejecución de determinados contratos, pudiendo llegar a imposibilitarla.
Si no obstante las medidas adoptadas el contrato aún puede ejecutarse siendo el único impacto el deterioro de la situación financiera del deudor (al volverse el cumplimiento del contrato más oneroso), la parte afectada queda obligada a cumplir sus obligaciones bajo el contrato.
Lo anterior no quiere decir que las medidas adoptadas no afecten a los contratos (sobre todo, a los de tracto sucesivo), especialmente si se prolongan en el tiempo ocasionando a una de las partes una excesiva onerosidad y grave ruptura del equilibrio de las prestaciones respecto de las circunstancias concurrentes en el momento de formalizarse el contrato, pero en tales casos el reequilibrio de las prestaciones contractuales (incluidas las pecuniarias) debe producirse por la vía de la negociación de buena fe en aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” a la que nos referimos a continuación.
El efecto máximo de la fuerza mayor es la liberación del deudor del cumplimiento total o parcial y la exoneración de responsabilidad por razón de los daños y perjuicios que sufra el acreedor. Si la imposibilidad es meramente temporal el deudor no incurrirá en mora.
Las medidas adoptadas por el Gobierno al amparo de la declaración del estado de alarma deben diferenciarse de las meras recomendaciones de las autoridades públicas carentes de fuerza vinculante (por ejemplo, la recomendación de paralizar temporalmente la actividad empresarial en los centros de trabajo como medida preventiva de control del contagio del virus entre los ciudadanos).
Igualmente, la adopción unilateral por el deudor de planes de contingencia o políticas de prevención, cuando no exista un pronunciamiento de las autoridades competentes que recomiende u obligue a adoptar dichas medidas, debe entenderse como un acto discrecional motivado por causas externas e independientes del acreedor, y, por lo tanto, la eventual falta de cumplimiento de la obligación, la suspensión o resolución del contrato no estaría justificada.
b) Cláusula rebus sic stantibus
La cláusula rebus sic stantibus ha sido definida por la Jurisprudencia como aquella regla que permite a una de las partes del contrato exonerarse o, al menos, reducir el impacto negativo del riesgo contractual no examinado en el momento de formalización del contrato, producido como consecuencia de la imprevisible y extraordinaria alteración de las circunstancias atinentes a este y que ocasionan un desequilibrio en las prestaciones establecidas originariamente en el momento de la celebración del contrato, pudiendo llegar a modificarse o incluso resolverse.
La diferencia de esta figura con la fuerza mayor reside en que, mientras que la fuerza mayor excluye cualquier posibilidad de ejecución del contrato, bajo la cláusula rebus sic stantibus el cambio sobrevenido de las circunstancias no impide que el contrato pueda ser ejecutado, aun rompiendo el equilibrio económico de las prestaciones. De ahí que, para los contratos que todavía se puedan ejecutar de manera objetiva, las partes no pueden reclamar fuerza mayor, pero sí la aplicación de esta cláusula si el cumplimiento continuo del contrato será obviamente injusto para una de las partes o dificultará los efectos del contrato a alcanzar.
En el marco de las relaciones contractuales de tracto sucesivo (como ocurre con los contratos PPA, DSA, O&M o arrendamientos o derechos de superficie sobre terrenos), la alteración sobrevenida de las circunstancias concurrentes en el momento de suscribirse el contrato puede conllevar una ruptura del equilibrio entre las partes que convierte en excesivamente gravosa la prestación de una de ellas respecto de la otra; por ello, esta cláusula surge como remedio para restablecer el equilibrio patrimonial alterado.
La Jurisprudencia no ha descartado que esta figura pueda también resultar de aplicación a contratos de tracto único pero cuya prestación haya sido diferida para un momento futuro (como ocurre con los SPA o APA sujetos a condición suspensiva o resolutoria o con precio aplazado), si bien señala que su aplicación a los contratos de tracto único es aún más excepcional y restrictiva que en los contratos de larga duración y tracto sucesivo. En este sentido, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2020 en un contrato de corta duración difícilmente puede acaecer algo extraordinario que afecte a la base del contrato y no quede amparado dentro del riesgo propio de ese contrato.
La jurisprudencia clásica se ha mostrado extremadamente restrictiva en la aplicación de esta cláusula y ha venido exigiendo la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes en el tiempo de su celebración; (ii) desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes, con ruptura del equilibrio contractual; (iii) concurrencia de causas imprevisibles; e (iv) inexistencia de otro medio para remediar el perjuicio.
No obstante, desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014, la jurisprudencia ha flexibilizado la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, señalando que la valoración de las circunstancias concurrentes, a efectos de comprobar la mutación producida en aquellos contextos que otorgaron sentido al contrato, ha de realizarse de modo objetivado teniendo en cuenta la base del negocio y el riesgo derivado de éste, sobre todo, atendiendo a la realidad social del momento y reconociendo que la crisis económica puede ser considerada como un grave trastorno o modificación de las circunstancias. La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2014, si bien ciertamente mitigó el excesivo rigor con que se venía admitiendo en la práctica la invocación de esta figura, lo atenuó en función de las circunstancias de cada caso.
En todo caso, el Tribunal Supremo (Sentencias de 24 de febrero de 2015, 30 de abril de 2015, 15 de enero de 2019 y 5 de abril de 2019) exige que se den dos presupuestos para su aplicación: imprevisibilidad del riesgo (y, singularmente, no asignación en el contrato del riesgo sobrevenido, quedando excluido el riesgo normal inherente o derivado del contrato o el asumido explícita o implícitamente por un contratante) y excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivada de las circunstancias sobrevenidas, lo que se suele caracterizar como una ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones de las partes (principio de conmutabilidad del contrato). Finalmente, conviene tener en cuenta que el Tribunal Supremo también ha exigido la permanencia o duración de la alteración, de forma que la disrupción del equilibrio prestacional tenga expectativas razonables de duración y no sea meramente episódico o transitorio.
Entendemos que la cláusula rebus sic stantibus podría resultar de aplicación en determinados casos en la medida en que: i) concurre en la pandemia una circunstancia ajena a lo pactado; ii) no hay culpa de la parte afectada; iii) resulta sobrevenida e inesperada; iv) no era un riesgo previsible; v) pueda tener efectos relevantes y graves, en la medida en que se manifieste con una inusitada beligerancia en la imposibilidad de cumplir el contrato conforme a lo pactado; vi) la parte afectada actuó de buena fe y no colaboró en la imposibilidad de cumplir conforme a lo pactado, esto es, el deudor no quiere liberarse de cumplir su obligación por la circunstancia del coronavirus, no quiere aprovecharse de ella, sino que quiere cumplir cuando se libere de los efectos del coronavirus; vii) la base del negocio desaparece ante esa irrupción en el marco contractual entre las partes, esto es, la parte incumplidora no incumple por y para alterar la base del negocio, sino que ésta se ve afectada por la ajenidad contractual del coronavirus.
La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus puede dar lugar a la modificación del contrato o a su resolución. La solución a favor de la modificación del contrato, más acorde con el principio de conservación de los actos y negocios jurídicos, es la solución aplicada por la Jurisprudencia de manera preferente, especialmente cuando se trata de contratos de tracto sucesivo o de larga duración.
c) Recomendaciones
- Preguntarse si se ha vuelto imposible la ejecución del contrato por causas imprevisibles e inevitables, en cuyo caso estaríamos ante un evento de fuerza mayor; y/o si el cumplimiento del contrato no es imposible pero se ha vuelto extremadamente oneroso para una de ellas rompiéndose el equilibrio de las prestaciones base del negocio, en cuyo caso podría resultar aplicable la figura de la cláusula rebus sic stantibus.
- Comprobar si los contratos contienen alguna cláusula de fuerza mayor u otras disposiciones que pueden resultar de aplicación.
- Notificar inmediatamente al acreedor cualquier retraso o imposibilidad de ejecución de las obligaciones del deudor como consecuencia, directa o indirecta, de las medidas adoptadas (por las autoridades españolas o extranjeras) para hacer frente a la emergencia sanitaria, proporcionando al acreedor evidencias documentales de las circunstancias justificativas del retraso o imposibilidad reseñados. Estas comunicaciones juegan un papel esencial para acreditar el cumplimiento del deber de minorar las potenciales consecuencias dañosas y para la defensa ante una eventual reclamación de responsabilidad contractual.
- Adoptar las medidas de mitigación necesarias para minorar el daño, requisito imprescindible para que la fuerza mayor exonere de responsabilidad.
- Recopilar cuantos medios de prueba sean posibles de la concurrencia de las circunstancias impeditivas de la ejecución de las obligaciones contractuales, así como de las medidas puestas en marcha para mitigar potenciales daños.